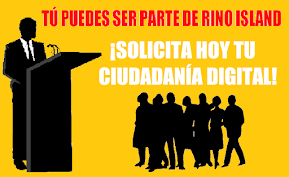Tantas
veces hemos visto en medios la historia de la “danza de la lluvia”, las más de
las veces como una burla de ciertas culturas indígenas por parte del
colonialismo británico-estadounidense. Pero este no es el caso. Les contaremos
la historia de la verdadera rogativa de la lluvia de los quechuas del pueblo de
Tala, en el norte de Chile.
Todos
sabemos que San Isidro no deja de brindarnos su ayuda cuando una excesiva
sequía desuela nuestros campos y amenaza las cosechas y el ganado.
Naturalmente, debemos implorarla en debida forma y llevar una vida que merezca
su protección.
Pero
pocos saben que tales rogativas ya las hacían los indígenas antes que
conocieran las enseñanzas cristianas. Y a veces siguen practicándolas sin
recurrir a San Isidro.
Un caso
ha sido relatado referente al pueblo de Tala (cuyo nombre significa Ventoso en
quechua). Queda en el antiguo departamento de Tarata, devuelto al Perú, no
lejos de la confluencia del río homónimo con el Salado, que dan origen al de
Sama. Está situado a una altitud de más de 2.400 metros. El río se forma por la
confluencia de numerosos tributarios, algunos de los cuales provienen del
cordón del Barroso, uno de los más llevados de la región, con numerosas cumbres
de más de 5.500 metros.
Chocan
allá arriba los cálidos vientos alisios orientales con los frígidos del
Pacifico, lo que provoca grandes precipitaciones. Pero a veces falla la
meteorología... y se presenta la sequía.
Los
vecinos de Tala, que han conservado su antiguo gentilar, en que los muertos se
sepultan momificados. Estiman, al igual que los mapuches, que los caciques
tienen el deber de velar por los suyos aún después de fallecidos. Creen,
además, y en esto se diferencian de aquéllos, que el grupo familiar está ligado
por lazos tan sólidos que ellos no se interrumpen con la muerte. Según su
creencia, separar a un difunto de sus familiares que lo rodean en su tumba, es
como expatriarlo.
Ocurrió,
sin embargo, que el río Tala comenzó a mermar hasta secarse por completo. Hubo
alarma pública. Los vecinos se reunían y comentaban la situación. Y llegaron
unánimemente a la conclusión de que sus curacas difuntos se estaban mostrando
insensibles ante la calamidad general, por lo cual convenía recordarles que
cumplieran con sus deberes.
Se
reunieron en el gentilar, realizaron ceremonias paganas y extrajeron de la
tumba la momia del más renombrado de sus antiguos curacas. En seguida,
llevándola en andas, en solemne procesión, marcharon con ella al vecino pueblo
de Ancomarca (en aymará de anco, cría, y marca, comarca: Pastal de Crianza),
donde existía otro gentilar. Abrieron allá una tumba y colocaron en ella a la
momia, dándole debida sepultura.
Este
castigo impuesto al curaca difunto tenía por objeto despertarlo de su letargo y
hacerlo sentir la sequía, provocada por él debido a su desidia de velar por la
suerte de los suyos.
En
efecto, pasaron pocos días, y se volvió a desencadenar una formidable tormenta
de nieve y lluvia en el cordón del Barroso, que fertilizó todos los campos
vecinos.
En una
segunda procesión, esta vez acompañada por gritos de alegría y contento, la
momia fue retirada de Ancomarca y depositada otra vez en su propia tumba. El
temporal dio motivo a una gran borrachera para celebrar la llegada de las
aguas.
Para
aplicar esta magia de hacer llover es preciso, sin embargo, tratar a la momia
con grandes consideraciones y el mayor respeto, pues aquellos indios son de
opinión que quien profana una tumba es castigado con la muerte inmediata.
*Texto
adaptado de Mitos y Leyendas de Chile, de Carlos Keller.
**Saludos a nuestros lectores de Madrid en este día de San Isidro.